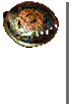
martes 3 de noviembre de 2009
«Bungy jumping»
|
|
 |
Reconozco que fallo más que una escopeta de feria, aunque debo apuntar en mis haberes que el viento neozelandés, que se pasó toda la noche zarandeando nuestro domicilio portátil, y cuya fuerza no tiene nada que envidiar a la del cierzo, mantuvo mi cerebro ocupado en plegarias de distinta naturaleza. Como el aire construye sobre nuestras cabezas giros impredecibles, me veía volando sobre el camping en un torbellino de tiendas, coches y caravanas, proyectados contra la noche en un amasijo de hierros tan enorme que de no remitir a tiempo acabaríamos todos durmiendo en cualquiera de los pozos humeantes que pueblan la ciudad. Recuerdo que en uno de los bandazos llegué a creer incluso que el extraño individuo que aparecía en el sueño de mi compañera sentimental no era otro que yo, o una traslación de mi pánico a salir despedidos con el huracán, y que de forma incomprensible a la lógica probablemente habría pasado la noche entera intentando adherir los neumáticos de la furgoneta a la hierba mediante un poderoso pegamento de contacto. Lo cierto es que al amanecer, ojeroso y frío de un nublado despertar, ni se me ha ocurrido hablar con ella sobre estas conjeturas. Hemos estado ganduleando hasta las ocho y media y al final no hemos tenido otro remedio que meternos prisa para abandonar la plaza del camping a su hora, no más de las diez.
 |
La gasolina de 91 octanos, libre de plomo, se funde con rapidez en el depósito y hemos pensado que tal vez la carga y el cambio de marchas automático nos estén jugando una mala pasada. El trasto consume gasofa que da gloria. Resulta barata, en comparación con Europa, aunque hace duelo gastar un cuarto del tanque en devorar 75 km. No es normal.
Ponemos rumbo hacia el Lago Taupo, cinco veces más grande que el de Rotorua, para acercarnos desde allí hasta las cataratas de Huka, en el río Waitako. Es frecuente en Nueva Zelanda encontrar las carreteras en obras, lo mismo por desprendimientos de piedras, por fallas en el terreno, por la humedad o simplemente porque se caen de viejas. Cada cien kilómetros, y en ocasiones mucho menos, se estrecha la calzada y aparece un señor con un cartelito en la mano indicando que nos toca esperar o que estamos de suerte y aligeremos la marcha. Un adelantamiento a ciento cuarenta kilómetros por hora, normal en la península ibérica aunque contradigas las normas de tráfico, en las Antípodas provoca que los conductores digan «my God» y se lleven las manos a la cabeza. Sin embargo son un poco trampulleros al respetar las preferencias de paso. Cuando están obligados a poner el intermitente para girar a su izquierda, remolonean, lo dejan para el último segundo y con frecuencia hasta se olvidan.
El país está lleno de recordatorios policiales indicando a los conductores que señalicen lo que van a hacer, que no cuesta nada darle al intermitente y que maniobrando con lógica se evitan muchos accidentes. La velocidad máxima es de cien por hora, aunque no es raro que circulen más deprisa, sobre todo en los adelantamientos. Están obligados a llevar las luces de posición incluso por el día, pero en las regiones donde habitan los conductores de la cofradía del puño es normal que te avisen de que las llevas puestas para que las apagues. No he visto un solo cartel que recuerde al viajero el uso del cinturón de seguridad. O es una medida obvia o es que les importa un comino. Se aprende un montón al ejercer de copiloto, pinchadiscos, vigilante de rotondas y consultor de mapas. Desde mi cómoda posición el hecho de circular por la izquierda no parece tan chungo como lo pintan, sólo es cuestión de acostumbrarse.
 |
Por otra parte, los rótulos anunciadores generan gruesos equívocos. Los neozelandeses priman los letreros que indican negocios privados frente a los públicos, así que hay que estar con los cinco sentidos. Yendo a las Huka Falls nos metimos en un chiringuito que anunciaba viajes de aventura en fuera borda hasta las cataratas, y como no era lo que queríamos terminamos reculando. Al emprender nuevamente el camino lo hicimos con los ojos bien abiertos. Tras unas cuantas vueltas, conseguimos llegar al enclave donde se contempla el salto de agua de manera gratuita. Si bien existe una hucha de cemento para los peregrinos, donde pueden depositarse unos céntimos para que algún alma caritativa arregle y mantenga las inmediaciones, es chocante que las instalaciones públicas queden al pairo de la caridad. Las Huka Falls no son comparables con cualquier cascada islandesa, por lo menos en cuanto a tamaño se refiere, sin embargo su belleza estriba en la rapidez de su cauce. El río corre durante trescientos metros encajonado en una cañonera hasta formar un sifón, donde las aguas dan a luz unos rápidos muy espumosos y cristalinos, de un color azul cielo muy intenso, desembocando vigorosamente y a presión hasta deshacerse en una hermosa vaguada.
 |
Contemplamos los rápidos y la cascada desde varios pretiles e iniciamos luego la ascensión con la idea de observar el paisaje desde lo alto. Una vez arriba, el sol nos pegó de plano. Caí en la cuenta al tocarme las narices y apreciar que estaban socarradas hasta el extremo de escocerme las fosas, así que procedí a embadurnarme la jeta entera con una manteca de kiwi, cuyo simple olor alimenta, adquirida en Rotorua para combatir la sequedad de la piel. Atacamos también la nevera portátil, donde llevábamos viandas y agua mineral, y terminado el receso nos encaminamos hacia «Los cráteres de la Luna», zona geotérmica de la que muestro ejemplo en la primera estampa de la crónica donde, aparte de un agobio rayano en la insolación, entretuvimos la vista y el cerebro en general con hervideros de soberbia factura, volcanes que petaron hace cuatro años y enormes fallas del terreno, que expelen constantemente fantasmagóricas fumarolas.
Hora y pico de andada, que me dejó los pies como boniatos, terminó por impulsarnos hasta el techo de la hondonada. Desde este paraje apreciamos cómo se dan de cornadas las placas tectónicas asiáticas y oceánicas creando un óvalo verdaderamente monstruoso, aunque rodeado de una tupida vegetación a su alrededor, lo que genera un fuerte contraste. El contraste nos condujo a la salida y de ahí nuevamente a la nevera portátil, cualquiera diría que agosto había llegado de pronto a Nueva Zelanda, regalándonos un anticipo del verano.
Decidimos volver unos cuantos kilómetros atrás porque en el camino habíamos visto de refilón una tienda donde exponían objetos de vidrio. Era un establecimiento muy coqueto y enseguida llamó nuestra atención, así que hicimos un alto para asistir en directo al soplado de vidrio que efectuaba un lugareño, artesano de profesión, que a lo largo de la tarde iba creando piezas de hermosa factura. No pudimos evitar adquirir unas cuantas. Había unas estrellas de mar ante las cuales se te caía la baba. Mientras nos envolvían primorosamente las compras, mediante gruesas tiras de burbujas, allí mismo tomamos un refrigerio y luego emprendimos de nuevo nuestro viaje hacia Taupo.
Taupo es una ciudad veraniega. Situada a las orillas del lago del mismo nombre goza de un calorcito agradable y bastantes zonas termales. El vulcanismo, los hervideros y las charcas de cálidas aguas surgen como manantiales desembocando en el río Waikato, que abastece el lago -el mayor de Oceanía- en cuyas orillas se forman kilométricas playas, césped a dos pasos de la arena y helechos gigantes por todas partes. Helena, de vez en cuando, sacaba la conversación del «bungy jumping». No para echarse atrás sino para darse ánimos. Yo soy incapaz de animar a nadie a que cometa un disparate, como mucho seguía la corriente. Con facilidad encontramos un nuevo camping para pernoctar -36 dólares en total, incluida la luz eléctrica, uso de cocina, baños y piscinas, o sea, alrededor de 18 euros- y luego me calcé las chancletas, cogimos los bañadores y nos fuimos hasta el lugar donde se produciría el salto mortal.
|
|
Llegados al tenderete, encaramado sobre el cerro que domina uno de los meandros que hace el río, hicieron firmar a Helena un papel donde afirmaba estar en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, que no tenía dolencias cardiacas y que se tomaba el asunto poco menos que como una cuestión personal. A mí algo semejante ya me hubiera echado para atrás, sin embargo estaba ella más preocupada por no enseñar las tetas en su caída que en recrear una impresión, tan cercana al pánico, que a cualquiera podría embargarle con sólo echar un vistazo al precipicio.
La pesaron en una báscula y después apuntaron los kilogramos con un rotulador rojo en el dorso de su mano izquierda, gesto que me descompuso completamente. En cambio ella, sin amilanarse, preguntó si podía calzarse el bañador bajo la ropa, hizo unas apreciaciones técnicas, me pasó la cartera y la documentación y luego se largó al váter tan contenta. Al cuarto de hora salió de allí y sin pensárselo dos veces enfiló la pasarela.
Durante su corta estancia en el retrete había tenido la oportunidad de ver cómo saltaba otra moza y sólo de ponerme en su lugar me iban temblando las canillas, pero no dije nada. Cada cual tiene sus ilusiones, y mi compañera sentimental estaba convencida de que el latigazo le dejaría la espalda como nueva, así que nos despedimos con un par de besos y, sin excesiva tragedia en el ambiente, la condujeron por chiqueros hasta una especie de trampolín instalado bajo una caseta. Profesionalmente ataron unas maromas a sus tobillos, le dieron unas cuantas instrucciones y, sin más ni más, la empujaron por el precipicio. Qué horror, madre del amor hermoso, verla caer a plomo atada por los pies. Catorce segundos duró el yoyó. Por efecto de la goma elástica rebotó un par de veces por los aires y ni siquiera chilló. En la superficie del río, sobre una lancha, la descolgaron unos menganos. La condujeron después hasta la orilla y hubo de subirse todo el cerro hasta alcanzar el garito para recoger las fotos y el video que los organizadores del suplicio habían filmado. Le entregaron también un diploma, en el que daban fe de su coraje. La sentí radiante y a la vez relajada, aunque algo ronca. No había gritado para fuera sino hacia dentro -afirmó- y tenía la garganta rasposa, pero fue muy aplaudida por un nutrido grupo de turistas japoneses, gente morbosa donde las haya. Desconozco dónde se escondían. Una vez que se anunciaba un nuevo salto aparecían de la nada y acudían corriendo a grabarlo con sus cámaras. Celebramos el éxito acudiendo hasta el parque más cercano para tomar un baño. Varios kilómetros más arriba, a la orilla del mismo río sobre el que Helena acababa de saltar y en una zona verde de inabarcables proporciones, la gente puede sentirse a solas durante horas y en perfecta simbiosis con la naturaleza. Puedes bañarte allí en un charquito caliente cerca de un manantial y recuperar de nuevo el pulso, dejando que tus huesos se relajen en una nube de vapor.