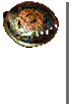
jueves 5 de noviembre de 2009
En el Mar de Tasmania
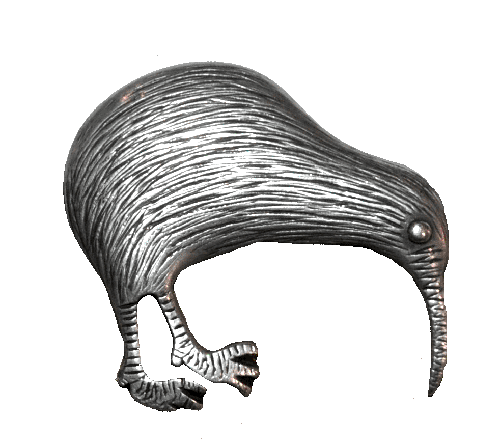

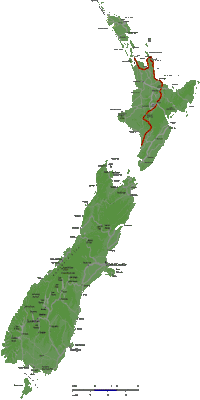 |
 |
A cierta edad cambias el chip. No estás para demasiados trotes, te tomas con cachaza los retos y apuestas por emociones menos sacrificadas. Prefieres, en definitiva, ver un parque nacional desde el aire a sudar como un penco y llenarte de barro las botas. Para alcanzar un sueño tan burgués habíamos intentado contratar un vuelo escénico con «Mountain Air» —cuyo nombre lo explica todo— pero queríamos gozar de una memorable experiencia y no llegó a materializarse. Basta con formular un deseo para que se desvanezca, lo tengo comprobado, así que conviene espolvorear las ilusiones con una pizca de desapego. De este modo, cuando aciertas, la alegría se multiplica y si se gafa lo que sea te consuelas pensando que otra vez será. Pero atención, mantener esta actitud no evita que te pongan la miel en los morros.
|
|
Nos habría encantado contemplar desde lo alto el Ruapehu y el Ngauruhoe, volcanes que reventaron entre los años 80 y 90, y en cuyos cráteres duermen maravillosos lagos de aguas cristalinas. Para mayor deleite, el jefe de la compañía aérea, tan pequeña como familiar, nos invitó a café mientras nos clavaba un documental en el vestíbulo, a los pies de la avioneta. Fue algo hipnótico, pero una pareja de yayos se nos adelantó.
Los abueletes habían hecho la reserva el día anterior. Aunque levantaron el vuelo y se pegaron alrededor de una hora levitando, las nubes cubrían el paisaje y apenas lograron ver dos colinas y media. Tan sólo unos belgas, esa misma jornada, consiguieron echar un ojo y acto seguido las cumbres se ajustaron la faja dando por concluido el espectáculo. El piloto, un jovenzano adrenélgico y bien afeitado, en su fuero interno estaba contento como unas castañuelas. Cansa un montón llevar de paseo a la peña sin cambiar de trayectoria y soltando siempre por los micrófonos de la cabina que, aparte de las soberbias erupciones, en ese marco incomparable se rodaron las secuencias del castillo de Mordor, domicilio del malvado personaje de la saga del Señor de los Anillos. Es lamentable ser piloto y al mismo tiempo magnetofón, por magnífico que sea el espacio aéreo sobrevolarlo constantemente puede empujar al interfecto hasta la tumbona de un psiquiatra. Supongo que hay que estar enamorado de la región para acometer con dicha semejante rutina, de lo contrario se te nota en la cara que estás deseando quedarte en tierra. Es lo que le ocurría a este aviador. Con pocas esperanzas le reservamos el vuelo para el día siguiente a las diez de la mañana y él se encogió de hombros, estrechó nuestras manos y santas pascuas.
De estas cosas hablamos con las bilbaínas. Nos preguntaron también por un horripilante trecking de siete horas que iban a realizar por las montañas, paliza que sólo de escucharlas me produjo agujetas. A última hora les habían comunicado que se suspendía por cuestiones meteorológicas —menos mal, porque se las veía ya suficientemente tronzadas como para emprender otra caminata— pero ellas no daban crédito a semejante afirmación; sabiendo que el tiempo es tan cambiante en Nueva Zelanda llegaron incluso a sentirse estafadas. Su juventud nos conmovía y estuvimos a un tris de alentarlas. Podían reclamar el pago de la excursión, desmontando así la supuesta vagancia de los guías, o espolear su inconformismo para que organizasen un motín entre los korricolaris, pero la lógica nos obligó a cribar toda aquella impotencia hasta darle un barniz de sentido común.
 |
Las predicciones meteorológicas, en un país como el que visitamos, son bastante certeras y aunque no respondan a nuestras expectativas interesa tenerlas en cuenta, sobre todo si pretendes subir al monte. Jugarse la vida es una insensatez pero si encima lo haces por despecho entras de lleno en la paranoia. Lamentamos que apenas tuvieran quince días de vacaciones para recorrer Nueva Zelanda y no pudieran perder ni uno más en esperar allí a que mejorara el clima, pero sería mejor tomar medidas de recambio antes que pillar la mochila y adentrarse por su cuenta y riesgo en el Parque.
La charla no dio más de sí. Aunque su indignación era comprensible tendrían que encajar las circunstancias y al cabo de un rato, visiblemente apesadumbradas, se retiraron a dormir. La más alta de las dos, también la más espontánea, movía ambas manos con velocidad al lado de sus lóbulos parietales, como si intentase recuperar del disco duro de su cerebro un archivo que contuviera la solución de sus problemas. Mi compañera sentimental y un servidor todavía estuvimos un rato con los codos en la mesa, supongo que esperando a que se nos pasara el arrebato de madurez. No es plato de gusto ejercer de mayorcito y a la vez agriarte el paladar con una cucharada del mismo jarabe. Si no metían la gamba los meteorólogos, asunto improbable, podíamos olvidar los lagos, Mordor y todo el monario del Tongariro. Para quitar hierro al destino especulamos con la posibilidad de que tan buenas mozas formaran pareja estable. Practicamos durante un rato el noble deporte del cotilleo hasta que, compungidos por el cariz que tomaba el tiempo al otro lado del ventanal, nos enfundamos el anorak y pusimos rumbo a la piltra.
La noche era fría y destemplada. Antes de coger el sueño fui a echarme un cigarro hasta la ribera, donde caía el rocío aparte de mis propios mocos. El arrullo del agua era tan cantarín que hacía brillar las piedras y soplaba un aire gélido entre la arboleda. El pitillo fue muy bucólico pero me hizo tiritar. La lluvia apareció nada más acostarme y aunque se calmó en breve comenzaron a escurrirse de los abetos gruesos lamparones. Golpearon la chapa y rebotaron contra el techo de la furgona durante toda la madrugada. La melodía que fueron creando era tan constante que enseguida dio origen a una nueva versión de la gota china.
No hay dos noches iguales en Nueva Zelanda. Hace un par de mañanas nos despertamos sin sentir las extremedidades inferiores porque un gatazo silvestre acabó durmiendo sobre nuestros pies. Debió colarse por las rendijas del avance y estábamos tan cansados que ni siquiera nos dimos cuenta. Hoy, sin embargo, teníamos el cuerpo entumecido y no es que hubiéramos compartido el catre con un oso —no hay osos en Nueva Zelanda—, todo aquél hormigueo era fruto de la humedad reinante. La jornada amaneció además con una espeso manto de niebla bajando de las montañas. Nos preparamos un vigoroso desayuno, nos despedimos de las bilbaínas y para cubrir el expediente pasamos a ver a las gentes de la avioneta. Los volcanes habían desaparecido del horizonte, no se veía un carajo así que no habría plan. Se lo comentamos al piloto que, más relajado e incluso sonriente, confirmó que con semejantes condiciones climatológicas era inútil intentarlo. Sabíamos de sobras lo que nos estábamos perdiendo y con las orejas gachas reemprendimos el viaje hasta Himatangi Beach. Recalaríamos en su camping, no muy lejos de la playa.
 |
A la salida del Tongariro National Park recogimos a un solitario que se dirigía a Wanganui haciendo dedo. Sin llevar igual destino se situaba en nuestra trayectoria y le ahorrábamos un puñado de kilómetros. Abrió la puerta corredera, introdujo la mochila y se acomodó como pudo sobre la cama de la furgoneta. Era un chaval del norte de Alemania. Pretendía pasar un año en Nueva Zelanda conociendo el país mientras trabajaba de forma itinerante. Tendría veintipocos años y una sincera cordialidad, curiosa pero distante, una confianza sutil y elaborada que podría colocarle tras la barra de un bar, aunque sólo fuese de manera esporádica. Alemania y Nueva Zelanda, por lo que pude entender, habían firmado sendos convenios laborales que permiten a sus respectivos ciudadanos ejercer durante un año en cualquiera de sus territorios, de este modo aprenden idiomas y entablan amistades. Hasta entonces Mark —que así se llamaba, aunque parezca un tópico— había costeado su turismo mediante pequeñas faenas agrarias. Reconoció con toda humildad no sentirse preparado para realizarlas. Sus habilidades eran escasas pero su buena disposición le hacía confiar en que la llegada del verano le reportase otros empleos, a ser posible relacionados con el gremio de la hostelería. Se interesó por nuestro periplo, intercambiamos anécdotas y al llegar a la encrucijada nos recordó que había llegado el momento de apearse. Recogió su equipaje y nos despedimos con gentileza.
Ya estábamos cerca de Wellington, la capital, donde pasaríamos un par de noches antes de coger el ferry y cruzar a la Isla del Sur. Según mis cuentas habíamos hecho más de mil kilómetros, aunque Helena me aseguraba que, como mucho, serían ochocientos. Eché un vistazo al mapa, que tenía desplegado sobre mis rodillas, y me pareció que estábamos recorriendo en pocos días una distancia formidable. Habíamos ido de Takapuna a Auckland explorando la península de Coromandel hasta Tauranga. Desde Bay of Plenty bajamos a Rotorua y Taupo, deslizándonos después por Waimangu hasta el Tongariro. Luego cogimos la carretera de Taihape a Bulls para llegar a Himatangi. No era cuestión de discutir, porque el cuentakilómetros no engaña, pero al comprobarlo caímos en que la aguja de la gasolina estaba muerta.
Dimos unos golpecitos en el cristal confiando en que despertara pero no hizo mención de recuperarse y encajamos con espanto que el depósito estaba en los últimos recuelos. Ya nos veíamos empujando la caravana hasta el camping cuando, en un garito del pueblo, nos topamos con dos surtidores de 91 octanos a precio de orillo, de cuyas mangueras nos sirvió —previo aviso del hachazo que nos daría— una solícita dependienta. Acostumbrados a las facturas europeas el dispendio se quedó cojo y en la tienda de la gasolinera hicimos acopio también de una cajita de Eclipses, caramelos similares a los Smint. Una vez endulcorada la boca apostamos por visitar la playa, descubriendo al instante que era ventosa y además estaba sembrada de ramajes y troncos húmedos, lo que conformaba un retrato singular pero desolador en su aspecto.
 |
Himatangi era una localidad vacacional en franca decadencia y sus lugareños tenían raras costumbres. Se acercaban hasta el Mar de Tasmania en sus vehículos y desde el coche arrojaban palos a sus perros, cansándolos a conciencia para que volvieran al hogar más suaves que unas malvas. Nos dimos cuenta también de que en las orillas, los venerables ancianos del pueblo, desplegaban redes con forma de cestas. Rara vez enjaulaban almejas pero cuando lo hacían eran del tamaño de un puño. Nos topamos por la playa con maduros y pacientes pescadores de caña, que iban lanzando desde la costa un plomo, esperando que algún pez mordiera la lombriz del anzuelo. El panorama no era subyugante, pero a falta de otro mejor buscamos entre los troncos cierto cobijo para dar cuenta de nuestras viandas. Consistían en un bocadillo de jamón de york y queso, elaborado con un pan que nos supo a gloria, y un suculento melón australiano de postre. Estos meloncillos se parecen a los de las Galias, sin embargo ofrecen una piel verde clara, como las sandías rayadas, cuya pulpa es deliciosa. Tuvimos suerte de pillarlo maduro, y en medio de la ventolera, con arena gris bajo las botas, comerse una rodaja de melón tuvo su encanto.
Con la tripa llena y el espíritu abierto nos dimos un garbeo por Himatangi. Igual que los caminantes amontonan piedras en las zonas más inhóspitas del planeta intentando crear una señal de civilización, las gentes de este pueblo también colocan en asombroso equilibrio montañas de piedrecillas, pero lo hacen en los jardines de sus propias casas. Se trata de un efecto óptico, porque las engarzan mediante una ferralla para que un golpe de aire no las desarticule. También cuelgan columpios de las ramas de los podocarpos, árboles parecidos a los pinos canarios, y escriben en las puertas de entrada de sus domicilios el número de la calle mediante almejas previamente esmaltadas.
Los habitantes de Himatangi luchan constantemente contra la arena gris de la playa. El viento la sube por la carretera empujándola contra los jardincillos de las casas, que suelen cubrir con tablas para impedir que se cuele en los dormitorios. Resulta chocante que las caléndulas sean aquí tan poderosas, hasta el extremo de crecer en un milímetro de tierra y salpicar caminos y callejuelas con su alegre colorido. La naturaleza necesita tan poco para sobrevivir que incluso la dueña del camping, una señora maorí de pies grandes y grueso perímetro, ha plantado a la puerta de la cocina unas matas de hierbabuena. Parece una persona agradable, pero en el trato es reservada, como si estuviese ahorrando todas sus energías para encarar un futuro incierto.