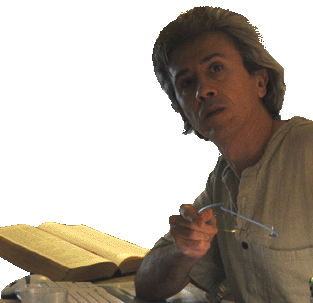
viernes 2 de mayo de 2008
© Sergio Plou
|
Artículos 2008 |
|---|
|
Sentado sobre un grueso tronco, rodeado de macizos de romero y lavanda, escucho las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Es una redundancia oír «La Primavera» mientras se acercan dos mirlos hasta la mesa rotunda de madera africana en cuya superficie he instalado el portátil. Los ojos de la naturaleza se descuelgan desde el olmo que me da sombra hasta el teclado donde estoy escribiendo por medio de un hilo casi trasparente. Lo teje una minúscula araña que parece vestida con una camiseta de tirantes. Duda un segundo, se balancea ligeramente en el aire y termina engarzándose en la pantalla. Con este gesto tan preciso un insecto inaugura mi descanso y al mismo tiempo entrelaza la tecnología con el campo. Quedan atrás el follón de las obras en la telecabina y la Estación de las Delicias, todavía sin finalizar, donde cogimos ayer el autobús que nos dejó en la Terminal 4. Para llegar hasta la sierra madrileña hicimos trasbordo en el aeropuerto y pillamos después el transporte público en la localidad de Barajas. Resulta agradable visitar a las amigas, sobre todo cuando viven fuera del ambiente urbano, pero el reloj interno de la ciudad tarda en acostumbrarse. Como si nos hubiera rayado la mente un jet-lag de actividades, el cuerpo se resiste a la desarticulación y no se desmonta con facilidad. En el Pirineo me ocurre lo mismo. Después de frenar, hasta que la tranquilidad se aposenta, la inercia me desplaza. Lo noto en pequeñas situaciones absurdas. Por ejemplo, al salir de la casa de invitados para ir a desayunar, olvidé las llaves, que quedaron insertadas por dentro al otro lado de la cerraja, y cerré la puerta despreocupadamente. Media hora más tarde, y sólo cuando me vino a la cabeza la idea de volver, se dibujó la secuencia completa en mi cerebro y comprendí que tal vez fuera imposible desarrollar la actividad que acababa de imaginarme. Es más, sospeché que había inutilizado durante varios días todo un edificio gracias a mi torpeza y para resolver el entuerto de pronto se iluminaron mis neuronas alumbrando la solución. «¿No tendrás un taburete?», le pregunté a Isa, una de nuestras anfitrionas, intentando quitar hierro al asunto. Ella me observó igual que el genio de una lámpara maravillosa pero no terminaba de entender para qué diablos necesitaría alguien una banqueta. Yo en cambio me veía subido a ella como lo más normal del mundo mientras cruzaba los dedos y sentía un vacío abisal en el estómago. A esas horas de la mañana, sin embargo, era incapaz de tener a punto no sólo mis músculos sino también mis reflejos porque sin un café en las entrañas la verdad es que un servidor no vale un pimiento. Estaba dando por supuesto además un gran número de condicionantes. Suponiendo que el taburete en cuestión tuviera las dimensiones adecuadas, me aventuré a pensar que podría encajarlo sobre uno de los peldaños de la escalera. La escalera que conduce a la casita es de peldaños amplios aunque muy empinada, idónea para mi vértigo, y en un ejercicio propio de equilibristas tendría que encaramarme desde allí hasta una de las ventanas. Sólo de imaginarme la situación un escalofrío me recorrió la espalda. Dice el refrán que cuando se cierra una puerta se abre una ventana, y yo rogaba al santo Job que fuera precisamente la más próxima a la puerta la que hubiera decidido abrir para jorear el dormitorio. Y quiso la casualidad que fuera así. Bajo la atenta mirada del gallo del corral, que una decena de metros más abajo me observaba sorprendido, conseguí deslizarme igual que un ratero en los aposentos. Entonces caí en la cuenta de que había pasado una hora larga y fue porque me rugieron las tripas. En cualquier caso no hubo que lamentar desgracias personales. |
| Primeras Publicaciones | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 — 2001 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Cronicas | Críticas Literarias | Relatos | Las Malas Influencias | Sobre la Marcha | La Bohemia | La Flecha del Tiempo |
|---|