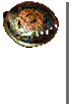
lunes 23 de noviembre de 2009
Encuentros con las focas y remojones calientes
Desde Kaikoura a Hanmer Springs por Waiau
|
    |
En los últimos cámpings donde hemos pasado la noche, los patos tienen la costumbre de aparecer por la mañana para pedir su ración, a lo que respondemos continuando la tradición de malacostumbrarlos. Quienes son campistas semiprofesionales se niegan a darles de comer, incluso te observan despectivamente si actúas de manera irresponsable. Es inútil. Millares de gaviotas sobrevuelan las zonas turísticas y los patos juegan igual de sucio que ellas. Ambas aves se creen que son el oso Yogui y Nueva Zelanda una sucursal de Yelowstone, así que crecen y se multiplican con insana indiferencia.
 |
Un tanto cansados de la jornada anterior, nos ha costado levantar el culo de la Vampi. Sonó el despertador a las siete, pero hasta media hora larga después no nos hemos puesto las pilas. Si remoloneas, cuando llega la hora de la verdad, terminas estresándote y salimos del cámping para llegar al Seal Swiming con casi diez minutos de retraso. Aparcamos con ligereza frente a las oficinas y con cierta extrañeza caimos en la cuenta de que por allí no había nadie. Es más, el teléfono gratuito de atención al público que indicaban a la entrada era el siguiente: 0800 Seal Swiming. Más que un teléfono parecía una dirección.
Estuvimos dándole vueltas al asunto, sin saber cómo diablos se marcan las letras para llamar a alguien, y cuando estábamos ya al borde de la desesperación se nos encendió una luciérnaga entre los ojos y comprendimos que en este país, para que no se olvide un número de teléfono, recurren a la siguiente simpleza: atribuyen letras a los números para recordarlos mejor. Y como la publicidad suele ser pícara, se ha extendido el fenómeno de tal guisa que se buscan números que identifiquen con letras a los negocios. Superado con dicha el derrame cerebral, nos apresuramos a telefonear a dicho número utilizando por primera vez la tarjeta SIM que compramos por 2 dólares en Auckland, y que no ha servido para nada. Sabemos que funciona porque la telefonista venía por la calle cuando le sonó el móvil, y la oímos hablar en estéreo (en vivo y por el microfóno del aparato), así que no hubo necesidad de gastar siquiera el par de dólares que pagamos por la tarjeta SIM. Veremos si en el futuro vale de algo más o se queda de recuerdo.
El asunto es que éramos los primeros en aparecer. La mañana había nacido destemplada, igual que la noche, con nublados y ligeramente fresca. El careto de la dependienta era de sueñazo auténtico, y se quedó pasmada -digamos que falsamente pasmada- cuando le comentamos que la persona que atendía la tienda a la hora de hacer el "booking" durante la jornada anterior, nos comentó que pasáramos a las ocho y media de la mañana, es decir, hace diez minutos que tendríamos que haber estado donde ahora estábamos. Daba igual. Un par de señoritas asiáticas movían la cabeza en señal de asentimiento, y así nos enteramos de que no éramos los únicos en acudir a la cita con las focas. Mientras hablábamos, llegaron dos mocetones recios y una pareja heterosexual madrileña. Incluso media hora después, llegó un sujeto verdaderamente alto, cuya intención era la de nadar también con las focas, Sin problemas. No hay nada que no se pueda solventar en Nueva Zelanda.
 |
De creer que llegábamos tarde a estar los primeros en la fila media un suspiro. En Nueva Zelanda, la mayor parte de los asuntos se resuleven mediante conversaciones rápidas y directas. Lo demás es cháchara amigable. Hemos visto en plena carretera nacional, frenar un tráiler junto a otro, que estaba parado en la cuneta, y entablar los camioneros —ajenos al tráfico— entrañables conversaciones a grito pelado, mientras el resto de los conductores sorteaban sus vehículos con arriesgados adelantamientos. No hay prisa. Todo está bajo control, y lo que no está bajo control, se descontrola. No hay más. Silvestrismo en chanclas.
El Seal Swiming es un negocio familiar. El padre, ya talludito, casi podríamos pensar que es el yayo, debió reciclarse de cuando se pescaban ballenas y pasó a mostrar las focas a los turistas en un par de zonas de su exclusivo conocimiento. Su hija -podría ser su nieta o tal vez su sobrina- se ocupa de la oficina y del trabajo duro: lavar y limpiar los trajes de neopreno, las aletas, las gafas y respiradores, los guantes y los patucos de goma. También lleva el móvil a todas partes, para atender a los usuarios mientras realiza cualquier tarea, lo mismo da que nos esté llevando de vuelta a Kaikoura que se haya sentado un momento en la taza del váter. Los negocios familiares son la hostia en verso. No hay descanso, todo se reduce a hacer "cash". El abuelo, o el papi, se ocupa de cuidar a los buceadores, llevar la lancha al dique, botarla y conducirla al muelle, amén de saltar al agua con los nadadores y procurar que vuelvan tiritando pero con vida.
    |
Lo mismo da en Nueva Zelanda que en Europa, es igual una pastelería que una fábrica de cornetes, en los "bussines" de familia cualquier tajo no acaba nunca, el curro es un "after hours". Mientras el yayo aparca el 4x4 que carga con la lancha y la hija nos transporta a todos en un viejo autobús recauchutado (de los que expelen por el tubo de escape un humo negro francamente conmovedor), el viejo pescador reconvertido trae la lancha y la nena nos cuenta cómo hay que tratar a las focas. La nena se vuelve a coger a los de la segunda hornada mientras se efectúa la primera, Y así sucesivamente. Day by day. Mes tras mes. Año tras año. De vez en cuando conviene observar la vida que te rodea para darse cuenta del esfuerzo que conlleva. Es hermoso ver focas, es chachi nadar con ellas o hacer fotos. Tras el decorado, para que salga rentable el negocio, hay una paliza de las guapas.
Nuevamente acudí a la cita con la vida animal -me refiero a la auténtica vida animal, no a la que se disfraza de racional- con el ánimo de hacer "watching", pasar el menor frío posible y sacar fotos. Nadar en pleno océano con bichos más bien ariscos y de potente dentadura no es lo mío, pero me gusta echar un vistazo a las gentes animosas, como Helena, que bien dispuestas de ánimo se lanzan a la aventura. Así que zarpamos del muelle a eso de las diez y media -tal vez más- con el propósito de acercarnos a una zona rocosa, donde se asientan las colonias de focas, y entablar contacto con ellas. No fue difícil. El viejo pescador, de los que repiten mucho "yeah!" y emplean frases hechas, nos condujo a una recala, lanzó el ancla, y los nueve buzos inexpertos se lanzaron con cuidado a las aguas. Durante una hora me quedé a solas en la lancha, oteando el horizonte, y dejando que los animales se acercaran a mí. Tampoco podía hacer otra cosa.
El paisaje era deslumbrante y, en el triste caso de que me hubiera dado un pálpito, allí me hubieran encontrado seco como una mojama -sesenta minutos después- los buceadores que partieron a la aventura guiados por el yayo. En seguida supe que el encuentro con las focas había sido un éxito, porque, si bien me era imposible ver lo que ocurría al otro lado de la cala rocosa, en cuestión de segundos, y cuando el grupo desapareció de mi vista, fueron apareciendo alrededor de la embarcación un nutrido equipo de visitantes bigotudos. Lo mismo asomaban la cabeza que nadaban de espaldas, aplaudían, mostraban la cola o jugueteaban entre ellas. Me resultaron pese a todo bastante esquivas, pues mantenían siempre las naturales distancias. Si los delfines eran un derroche de cordiales, las focas simplemente eran cotillas, reservadas y de algún modo provocadoras. Ariscas.
Lo menos tiré trescientas fotos de las inquietantes exploradoras, de los riscos y de las proximidades. Durante la navegación también aproveché para entablar conversación con el tipo alto, el último que se había unido a la aventura, y que se interesó por comprarme la cámara fotográfica. Por lo visto le habían robado la suya en Christchurch y era de la misma marca que la mía. Al despedirnos me hizo una oferta, pero la rechacé. La primera en volver a la lancha fue Helena, mi compañera sentimental. Me extrañó el suceso, porque tratándose de agua y de fauna marina, lo normal es que tuviésemos que sacarla a rastras del mar. Pero es que estaba helada, y no era la única.
Me comentó que tratar con focas es muy distinto a nadar con delfines. Se trata de estar lo más quieta posible y darles confianza para que se acerquen. Así que hay que ir con todas tus reservas energéticas a punto y con los nervios de amianto. En esta excvursión, de hecho, nadie soltó la papilla en ningún momento pero todos -en su fuero interno- dieron por dentro las gracias cuando subieron al barco de que sólo se hicieran una incursión. Volver de nuevo al agua supondría agarrar una soberbia pulmonía. A todos les pareció muy gratificante la experiencia, y dieron por bien gastado su dinero -menor que en el viaje de los delfines- por vivir un momento tan excitante. Recuperamos las fuerzas al llegar de nuevo a la oficina. Sobre todo Helena; hasta que no se cambió de ropa no volvió a coger calor. Nos entonamos en la mcafetería de al lado, con los consabidos bebedizos (café y té) y los no menos habituales muffins, esta vez de frambuesas.
 |
Tras hacer algunas compras, volvimos de nuevo a la carretera camino de Hanmer Springs -algo así como la Alhama de Aragón de la isla del Sur de Nueva Zelanda-, una localidad dedicada a los baños, los masajes y el cuidado del cuerpo mediante spas. Nos vimos obligados a circular despacio por la carretera para no quemar demasiado combustible, porque no llenamos el depósito de la Vampi a la salida. Fue un error, pero no fue de los más lamentables. En Nueva Zelanda siempre sonríe la suerte, aunque sea al final, y al llegar a Waia encontramos la gasolinera que necesitábamos.
En Hanmer Springs nos alojamos esta noche en el Alpine Adventurs, un cámping de las afueras, demasiado tranquilo -al estilo de Fargo o de Twin Peacks- donde imaginas que la gente agradable puede majarte a palos en la oscuridad de la noche. Sin embargo, lo único que te destruye por estas tierras son los mosquitos. Es una noche muy tranqwuila, corre el aire caliente entre los abetos y te puedes echar un cigarro viendo las estrellas en manga corta. Al principio pensé que el calor reinante era más bien psicológico, como si una vez atrapado en "las hot pools" que hemos disfrutado a última hora de la tarde, no quisieran salir de nuestro cuerpo. Pero no. Es sencillamente que hace un calorcillo tropical en plena sierra neozelandesa. Un ventorrillo agradable que favorece los mordiscos de los mosquitos. Nada más y nada menos. Mañana, si todo sale con respecto a nuestros cálculos, salimos hacia Christchurch, donde pasaremos tres noches.