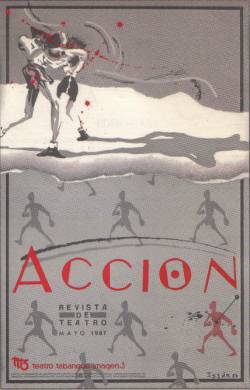La Bohemia
¿La bohemia? Pues sí. Parece imposible hallar un concepto que exprese mejor las contradicciones, las dificultades económicas, los fracasos y también la maravillosa locura que rodea a las artes. Mis orejas se han acostumbrado a su acepción más peyorativa, la que despoja de dignidad a los sentimientos, pero bajo esa aureola romántica y pasada de moda, se esconde en realidad un pegamento de contacto. Un estilo de hacer. En cada escultor, en cada músico o actor, late un motor especial, la consecuencia más visible de su carácter, que le empuja a labrar la piedra, tocar el saxofón o recitar a Shakespeare de un modo particular : el suyo. Una vez descubierto, el sujeto se abandona al estudio como lo haría un alquimista, con la pasión de un médico que está a punto de descubrir una vacuna o de un físico de partículas cuando acelera un muón.
Poseídos como están por la investigación que tienen entre manos son incapaces de hallar el camino de vuelta a casa. Y si lo hacen, no recuerdan dónde han colgado la gabardina o aparcaron el coche. Olvidan incluso que habían quedado contigo, y si acuden a la cita llegan demasiado tarde. Su familia y amistades se preguntan entonces si un desaprensivo les habrá hecho vudú. Fascinados como están por su proyecto comienzan a descuidar las más elementales normas de convivencia, dando la impresión de haberse convertido en locos o en haraganes. Ahí es donde enganchan los tópicos, como el del científico distraído o el artista bohemio. Cuando una persona no sabe ya cómo descalificar un modo de ser, se refiere a la bohemia como una enfermedad propia de insolventes o vagabundos.
Mis aspiraciones no llegan a tanto. Conozco lo que es pasar la noche al raso. También lo que supone echar una cabezada en la furgoneta, acurrucado en el asiento de atrás. He dormido a pierna suelta en las baldosas de un ayuntamiento y dentro de una caja de cartón en un polideportivo. Este rosario me ha servido para comprobar que tengo una salud de cemento, y en definitiva, que las pensiones y los hoteles donde pernocté después tampoco eran para lanzar cohetes. Así que no lamento mi suerte, me gusta dormir bajo techo pero sin pretensiones.
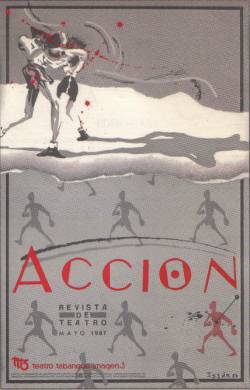
Ser bohemio tiene sus ventajas. Te permite llevar el infortunio con cierta flexibilidad. No te ahogas en un vaso de agua pero tampoco por un embargo. Los márgenes del éxito y de la catástrofe dan tanto de sí, que sufrir el peso de una deuda no supone estar en la ruina, depende del tamaño del aprieto y de lo soportable que sea. No dejé el teatro exclusivamente por las penurias económicas de la compañía. Tampoco tiré la toalla por imposiciones familiares. Ya era mayorcito y me había acostumbrado a la presión. Durante los últimos años de mi caminata teatral intenté compaginar la escritura y la escena. Allá donde fuese encontraba un momento para garabatear un artículo o una crítica literaria. Llevaba encima un libro, un periódico y una libreta, así que no era raro verme leer o escribir en cualquier parte. Ahora lo acarreo todo en mi mochilita-riñonera, un invento de lo más polivalente. Para armonizar mejor las dos facetas, se me ocurrió que la compañía podia editar una publicación sobre teatro. Aunque la experiencia fue gratificante, lo cierto es que ACCIÓN sólo duró un par de números y el impago del último recibo causó problemas. A la compañía le reportó un mandato judicial y un prestigio fugaz, demasiado efímero. Culturalmente hablando, la desaparición de la revista sirvió para que el patronato municipal de teatro editase un cuaderno con la programación de las salas, terreno que hasta entonces estaba virgen. Yo disfruté más durante la creación colectiva del siguiente espectáculo que con la propia revista. Y eso no me lo esperaba.
El argumento de GÉISER se desarrollaba en los depósitos de un juzgado, justo donde al día siguiente se iba a realizar una subasta pública. Mediante una cuerda, tres sombras se deslizan hasta el sótano desde una claraboya. Linternas. Susurros. Nervios a flor de piel. Cuando adquieren confianza y encuentran el interruptor de la luz , los sujetos descubren en el almacén, junto a las pertenencias de otros infelices, buena parte de los bienes que les han embargado .Y se disponen a recuperarlos. A medida que transcurre la obra, el público va comprendiendo que aquellos tres incompetentes ladrones son en realidad tres actores en bancarrota... GÉISER reflejaba nuestra impotencia, pero también nuestras cualidades. La de escribir a seis manos, por ejemplo, y bajo pseudónimo. Detrás de Cecilio Diohaser —dramaturgo que nos habíamos inventado, insigne aragonés en la diáspora— firmábamos el texto la actriz y los dos últimos actores que habíamos resistido en la compañía a todas las tormentas. Incluso a las nuestras.

Era la primera vez que nos enfrentábamos al reto de dirigirnos entre nosotros, pero también al de escribir la obra que íbamos a representar. Salvo en los inicios de la profesión, donde se cometen algunas imprudencias, nunca había tenido la oportunidad de escribir teatro. Hasta ese instante las versiones de un texto surgían de los ejercicios de improvisación, excepto en La luna en un charco, donde constituyeron la base. La dramaturgia, en cualquier caso, fue responsabilidad del autor. Y el autor siempre era otro. Para elaborar el texto nos reuníamos todos los días a las siete de la mañana, junto a la potente chimenea de leña que templaba el local de la avenida de Cataluña. La vieja nave industrial, con sus tirantes colgando del techo entre las pilastras, estimulaba en aquella época mi melancolía. Habíamos trabajado allí más de quince personas a lomo caliente y según se desgajaban del grupo los integrantes, el local se iba tiñendo de una magia triste y extraña. El encantamiento se agudizó durante los ensayos técnicos de un efecto de levitación, el truco de magia que introdujimos en la obra. La ausencia de gravedad fue siempre nuestro recurso más notable. Pondré unos sencillos ejemplos.
Para denunciar las corruptelas y amiguismos en la administración convocábamos una rueda de prensa. Para solicitar audiencia con el consejero de cultura, practicábamos acrobacia a la entrada de su despacho. Para conseguir una subvención, vigilábamos a los políticos en los retretes. Para hacer publicidad de un espectáculo, plantábamos la escenografía en la arteria principal de la ciudad y tocábamos la música en directo. A este tipo de acciones las denomino «de ausencia de gravedad». Dicha práctica se redujo a mantener una actitud despierta y positiva, puntualmente beligerante, pero regada siempre con sirope de candidez. Éste comportamiento, entre ingenuo y orgulloso, a la mayoría de los profesionales y cargos públicos de nuestro ámbito territorial les pareció muy conflictivo. Recibíamos como respuesta tales golpes que en vez de bajarnos de la moto nos consagraron al martirio. Del estrangulamiento económico sólo pudimos defendernos mediante armas secretas : nuestros próximos espectáculos.
Al calor de la chimenea y mientras escribíamos GÉISER, me dejé envolver por la desolación de un local con demasiado eco pero empapado de vivencias. Me sentía un superviviente y al mismo tiempo un cadáver. Uno de aquellos tres náufragos que apuntaba sus ideas al resto y después hacía una valoración de las posibilidades. Tardamos en comprender que el espectáculo era una lancha inflable, nuestra tabla de salvación. Ni siquiera teníamos la seguridad de estar siguiendo el método más útil para nuestro desarrollo como actores, pero no había otro y según avanzábamos llegó a perfeccionarse. Las ideas generaron imágenes de conjunto, sensaciones que podrían dar juego durante el montaje. En lo álgido de la creación nos quitábamos la palabras de la bocao nos dictábamos mutuamente los diálogos. El texto emergía de los personajes de forma espontánea, bastaba con pronunciar las frases en voz alta y dejarnos llevar hasta que surgiera la réplica. Como escritor resultó emocionante sumergirse en aquella marea. Pero cuando le tomé las medidas al traje, supe que de teatro ya había tenido bastante. Que ocupaba todo el espacio y todavía pedía más. Y que si me lo seguía tomando tan a pecho aquello terminaría siendo adictivo. La compañía donde yo milité no cerraba nunca. Era un sinvivir, un «After Hours». El agotamiento físico y mental colaboró en la decisión de irme, pero no tanto como el deseo de desarrollar en exclusiva mi otra faceta.
Los artículos

Entre una cuartilla en blanco y mi mano derecha siempre se ha interpuesto algo. Y no es el bolígrafo. Algo más importante que hacer obstruía mi cita habitual con la libreta, la herramienta donde más cómodo me siento. Me costó pasar del boli a la pluma estilográfica, de la pluma al rotulador y del rotulador a las antiguas máquinas de escribir, pero cuando le cogí el tranquillo todavía se me hizo más cuesta arriba procurarme una máquina eléctrica, de las que permitían borrar una línea entera. Fue la época en la que apareció el fax en mi vida, y dentro de una amplia bolsa podía llevarme el trabajo a cualquier parte. Probé a escribir para la sucursal del periódico en Huesca y si pasaba unos días en el Pirineo, donde todavía tiene casa mi madre, me dejaba caer por la redacción del jefe a tomar un café o charrar un rato. Pagaba poco pero el trato era directo y cordial. En la central de Zaragoza tampoco ataban los perros con longaniza y sin embargo resultaban exasperantes. Metían morcillas y erratas en mis escritos, o para cuadrarlos les daban un hachazo en cualquier sitio.Yo me subía por las paredes. Al principio pensé que le había hecho algo al mandamás de la sección de opinión, y no me había dado ni cuenta. Pero qué podía hacerle, ¡si en su columna me había dedicado excelentes críticas teatrales! El caso es que de cada tres artículos que enviaba sólo me publicaban uno y aquella escasez comenzó a afectarme. Recuerdo que fui a pedirle explicaciones al periodista que trabajaba en la sección, un hombre menudo y que por edad estaba a punto ya de colgar la carrera. Y me indicó desde su mesa un puñado de artículos de mi firma, debidamente maquetados y listos para editar, que sin embargo dormían en un armario.
— No es raro que haya muchos aquí —me dijo sonriendo—. Lo extraño es que te hayan publicado tantos. Un caso inaudito para este periódico.
Muy dulcemente me aconsejó que, tras su jubilación, pasara lo que pasase continuara escribiendo. Sólo ganaría para cigarrillos, pero lo más importante es que no perdiera el hábito. Desconozco las animadas discusiones que provocarían mis artículos en la redacción, aunque una tarde que acudí a entregar unos cuantos me topé con el subdirector del periódico en la escalera. Iba animado y con la lengua suelta, y a tenor de sus comentarios pude hacerme una composición de lugar. Yo había empezado a escribir en el diario por las bravas: garabateando lo que me venía en gana y enviándolo por correo. Sin más compromiso. No sé en el fondo quién se interesó por mí. Supongo que fue el subdirector en persona, esa oleada de aire fresco que azotó el periódico desde que lo contrataron hasta que cambió de manos y tuvo que largarse.
A propósito de la tromba que se tragó el camping de Biescas, yo había escrito sobre la extraña actitud de la alcaldesa de entonces, la que sería después la presidenta del Congreso. Me sorprendió que a una mujer tan católica se la echara a faltar en los responsos. No es que se la hubiera tragado la tierra. Acababan de retratarla en bañador junto al que iba a ser su marido, tumbada tan ricamente en la playa y untándose de protector solar. En suma, resistiéndose a romper sus vacaciones durante una tragedia de tal calibre. No era uno de mis artículos más reflexivos, pero tampoco de los más incendiarios. El resultado de la votación fue muy apretado entre los redactores, a tenor de la agitación y la sorpresa que manifestaba el subdirector al toparse conmigo. No obstante y con su magnífica verborrea, dejó caer que si a la alcaldesa le quedaba un telediario, no lo iba a presentar yo. Y así fue. Aunque continué escribiendo me publicaron menos, circunstancia que me empujó a contemplar la profesión desde otras perspectivas.
El computador
Pensé que me facilitaría la vida comprar un ordenador, pero mi ignorancia informática era grave, tan embarazosa como insistir en publicar siempre en el mismo periódico, que era una atadura mental. Como disponía de poco dinero, mi primer ordenador tuvo menos memoria Ram que un disco compacto y además funcionaba a comandos. La impresora hacía el mismo ruido que la máquina de escribir, aunque no era igual escuchar el dulce ronroneo del teclado que el rudimentario chasquido de la Olivetti. Cambié de aparato porque mi domicilio era pequeño, no porque creyese en la informática. Un ametrallamiento con mi máquina de escribir de un par de horas era suficiente para que mi ex se tomara una tortilla de paracetamoles. Llevaba el tormento con resignación pero dio un suspiro de alivio cuando el computador entró en casa. El periodo de aclimatación a la tecnología duró bastante. Mi primer logro fue formatear el disco duro y dejar la pantalla en coma profundo, los autodidactas aprendemos sobre la marcha y así nos va, pero todavía guardo los «flopis» donde empecé a clasificar mis artículos. Incluso parte de la novela que escribiría después, cuando mi ex y yo nos fuimos a un piso más grande, lejos del centro y al lado del seminario —donde hoy está el nuevo ayuntamiento— en los albores de Casablanca. La misma mudanza y los vecinos que florecían allí de manera salvaje eran muy sugerentes. En el apartamento anterior tenía poco roce, la naturaleza del edificio fomentaba largos pasillos y separaba las escaleras del ascensor mediante gruesos cortafuegos. El nuevo bloque, sin embargo, era una magnífica grillera regentada por un portero y su mujer, que se ocupaba de la limpieza. Su incurable cotilleo y mal disimulada curiosidad, levantaba pústulas entre propietarios e inquilinos, pero me ofrecieron el marco idóneo para la novela.
La tarea fue más dura de lo que pensé en un principio. Cualquier interrupción me desconectaba, parecía un ciclotímico al borde de un ataque de ansiedad. De hecho sufrí unos cuantos, de los que me recuperaba dando un paseo hasta Urgencias. La ansiedad me acompaña desde que comencé a morderme las uñas, y se manifiesta en ocasiones de forma ligera, mediante una arritmia. Otras de un modo menos benevolente, con una sorpresiva palpitación. Y en general se mantiene dormida, igual que una larva en su capullo. El capullo de lo que iba escribiendo engordaba con los meses y el material era tanto que llegó un momento en que desconfié de mis capacidades. Ya guardaba en el cajón dos manuscritos, EXABRUPTOS (1979) y FINLANDIA (1982). Nunca consideré su publicación, pero constituían mis narraciones más largas, ya que el resto eran relatos : los que enviaba al dominical del periódico, los que había escrito en la universidad mientras estuve en Falca (a la que me referiré después) y los que publiqué en las compilaciones del premio ciudad de Zaragoza.
Nunca me han gustado los concursos pero en dos ocasiones me presenté, la primera con Claxon (1982) y la segunda con La carta más baja (1986). Así que a la hora de escribir una novela me faltaba experiencia. Las críticas literarias que publiqué durante esa temporada en el suplemento de Artes y Letras del periódico eran el fruto de un requerimiento personal. Me habia propuesto leer por lo menos un libro a la semana, y debía rentar la compra. Si de los artículos de opinión se desprendía la oportunidad de impartir un par de conferencias, las aceptaba. Si gracias al hábito de la crítica surgía presentar los textos de otro en cualquiera de las librerías de la ciudad, también aceptaba el compromiso. De estas actividades no sacaba un céntimo, pero no podía negarme. Lo pasaba bien y lograba distraerme de los problemas de peso que manifestaba mi novela. Tal vez fueran los mismos que tenía yo.
El primer manuscrito tenía más de cuatrocientas páginas y se titulaba El paraíso de las epidemias. Hice de él doce copias, las metí en la mochila y me fui a Barcelona a venderlas editorial por editorial. Y después a Madrid. Conocí a mucha gente pero no hubo forma. A la vuelta podía ponerme a lloriquear en un rincón o meter en cintura al texto. Durante una temporada me puse en manos de un acupuntor y fui a nadar todos los días. Reduje la talla del texto hasta la mitad y la corporal de manera notable. Noté que la misma pasión con la que me desenvolvía en el teatro contagiaba también mis escritos. La minuciosidad y la exigencia se apoderaron de mis palabras con igual fuerza. Pasé el escoplo por ellas. Las lijé. Las pulí. Rehice el manuscrito y lo titulé Jarabe de Palo. Volví a intentarlo con el mismo ímpetu y también con menos peso a la espalda, pero con la misma fortuna. La eterna canción de «Lo siento chico, tú vales mucho pero otra vez será» me llevó a una crisis potente, donde empecé a tomar en serio la posibilidad de abandonarla en un cajón. Quise tomarelo a guasa aunque me comieron el terreno las dudas inevitables. ¿No habré abandonado el teatro demasiado pronto? Sospechaba que no, el único antídoto sin embargo era sucumbir a la tentación.
Volver, aunque fuese por la gatera de producir espectáculos, dibujó en letras de molde las causas del abandono. Era precisamente la producción y distribución de cada obra, la venta de las actuaciones, las relaciones públicas, la publicidad, el teléfono, las fotocopias, las cuentas y ese gallinero de gremios y profesiones el que se iba apoderando del actor que era yo cada mañana, cada tarde y cada noche, tuviera o no tuviera función. Durante los bolos y las giras me convertía además en operario de carga y descarga, en electricista o carpintero a la hora de montar. Sabía más de video, de iluminación y de sonido que de la lista de la compra. Por cierto, ¿tenía dentífrico en casa?
Mi proyecto de I+D
Volver al tingladillo me dejaría las cosas claras. Y para que no me cupiera ya la menor duda, durante mi regreso no representé otro papel que el de productor, una especie de ilusionista que vive en un estrés permanente y cuyo objetivo es que los actores ensayen y representen la función en las mejores condiciones posibles. Es lo que más me hubiera gustado a mí. Por eso lo hice con mucho cariño.
Hay varias maneras de afrontar un desastre, pero si te estás ahogando en tu propia mierda no hay mejor forma que convertir el drama en tu proyecto de I+D. Yo me vi con una mano delante y otra detrás y lo supe de inmediato. Nadie entra de peón a trabajar en una fábrica por un embeleso vocacional. Lo hace porque no puede pagar la luz o el teléfono, y en mi contexto porque tampoco afronta el pago de una pensión alimenticia y el alquiler de un localito, el que terminaría después convirtiéndose en mi casa. Al rebajar el caché del espectáculo que estaba distribuyendo también menguaron mis ingresos, así que no tuve más remedio que echar la persiana. La Bola, que así se llamaba la productora que monté, duró un año y durante el siguiente todavía me dejaban recados en el contestador los concejales de cultura de muchos pueblos. Cerrar contratos exige horas de estar colgado al teléfono y de hacer visitas, un tiempo que escasea si estás trabajando a tres turnos en una fábrica o estás enfrascado en un proceso de separación. Entre mis padres y un servidor podía detectarse además cierta actividad radiactiva. Era fácil que aporrearan la puerta de mi casa bajo cualquier pretexto. Sabían que iba detrás de una mujer, que me había enamorado de nuevo, y en vez de enderezar mi vida mis padres tuvieron la certeza de que la estaba arrojando por la borda... Pero no fue así, precisamente de la mano de mi compañera sentimental llegó a publicarse la novela.
Fue en una pequeña editorial de la ciudad. Debido a la fama de Pau Donés y su canción de moda, tuve que registrarla bajo otro título: FUERA DE QUICIO. Ya había cambiado de ordenador. Mi compañera se iba a comprar uno nuevo y me dejó el suyo en herencia. Era un Mac pequeñito, de cartuchos y ventanas, al que cogí el mismo afecto que se tiene por una mascota. El cambio suspuso un caos de adaptación y a la hora de editar Fuera de Quicio, una pérdida de tiempo. Los programas no eran compatibles y los soportes tampoco, hubo pues que escribirla de nuevo para trabajar en un disco. Contratiempos a parte, me causó bastante impacto repasar las galeradas, pero cuando lllegué a tener en mis manos el primer ejemplar impreso no podía creerlo. La incredulidad dio paso a la ilusión, y para estar dando el callo en un polígono lo cogí con mucho entusiasmo. Contacté con las radios, las teles y los periódicos de cara a la presentación de la novela y a raíz de los contactos surgió una tertulia semanal en una emisora de radio. Se hizo una presentación en Huesca. Estuve firmando en la Feria del Libro. Y poco más. Fue entonces cuando mi proyecto de investigación y desarrollo tomó cuerpo.
Estaba acostumbrado a manipular mis propias vivencias para el provecho creativo, a tomarme por un rata de laboratorio cuando hacía teatro o cuando escribo. Pero a medida que iban pasando los años, me parecía más al gato de Schrödinger que a un peón de una fábrica de plásticos. De hecho tuve dos paradojas muy marcadas, las dos sin diagnosticar, pero que pueden resumirse en un par de instantáneas que guardo en mi mollera.
En la primera de las fotos mentales me encuentro delante de un micrófono hablando de política internacional y en la segunda estoycompletamente rodeado por toneladas de virutas de polipropileno. No son los únicos cromos. Mi compañera sentimental y un servidor intentamos formar un tándem. Su afición a la fotografía se desarrollaría brevemente en dos reportajes piloto sobre mujeres trabajadoras, al que denominamos «VEO, VEO», en cuyo proyecto me ocupé de las entrevistas. Me recuerdo en cuclillas con una grabadora en la mano y frente a un «muertuco», que así denominaba la operaria del cementerio al cadáver que teníamos delante, el que acababa de extraer de su ataúd de zinc. Al lado de tan bella estampa podría colocar cualquiera de las que iba sufriendo en el polígono. En las que salgo sudando como un pez encuentro las más atractivas. Podría vérseme con una llave inglesa enorme intentando extraer de una vieja máquina inyectora una de sus piezas, la boquilla. Un cono de acero que chorrea un plástico casi hirviente.
La enorme contradicción entre lo creativo y lo que se fabrica en serie, era equivalente para mí a la distancia que existe entre uno de mis escritos y el asiento de un campo de fútbol. Los dos los fabricaba yo, aunque en horarios distintos, y soporté hasta donde pude esta incoherencia fortaleciendo la curiosidad. Exploré los entresijos de la biografía en ANTES Y DESPUÉS, cuyo título no es definitivo porque está inconclusa. Escribí cerca de cuarenta páginas en torno a la más activa feminista de la ciudad y todavía guardo las cintas donde grabé nuestras charlas, pero llegó un momento en que el trabajo de transcripción se amontonaba con el de las correcciones. Además, los cambios de turno en la fábrica me provocaron la sensación de estar padeciendo un constante «jet lag».
Mi salud era similar a la que manifiesta un salmón remontando una presa y la fábrica me estaba dejando el coco más liso que una chapa de refresco. Mi proyecto de I+D todavía manifestó una ráfaga creativa en La piel del cocodrilo —breve relato de intriga—, para funcionar más tarde en un estado de excepción. La parte artística que hay en mídebió sentirse tan anulada que llegó a militarizarse. Las órdenes de mi subconsciente fueron a partir de entonces muy simples. Escribe lo que sea, aunque sea un diario. Y es lo que hice. Mis manos se habían habituado en la industria a usar una navaja. Sus terminaciones nerviosas presentaban una falta notable de sensibilidad al calor, una destreza que farda mucho a la hora de hacer unas chuletas a la brasa pero que aleja del bolígrafo como de un horror. Les costó recuperar el tacto sutil de la tinta en una hoja cuadriculada, ni siquiera recuerdo el tiempo en que estuvieron sin escribir una línea pero al final llenaron veintiuna libretas. Mientras tanto pude adquirir un ordenador portátil al que le auguro, por la cuenta que me trae, una larga vida. Aproveché también para viajar donde ni en sueños habría ido. Y tragué mucha quina. Atrapado en la noria de los turnos rayé el delirio y en esa locura amarga descubrí la ducha de humildad que estaba recibiendo. Es la historia de la siguiente novela, el proyecto que me acompaña desde que entré en una nave industrial. La llamo LA FLECHA DEL TIEMPO.
Antecedentes
Es posible que el Big Bang surgiera de la agonía de un universo anterior, del rozamiento de una microscópica partícula de Higgs en una rugosidad del espacio. Es posible, como afirman las últimas investigaciones en física teórica, que de existir en el mundo nuevas dimensiones se enrollarían en pedacitos inferiores a 44 micras. Ya se ha descubierto la materia oscura, se ha visto el esqueleto invisible alrededor del cual giran las galaxias. Se teletransportan haces de luz de un lugar a otro y se construyen los primeros ordenadores atómicos. Tarde o temprano veremos el futuro y no a través de una bola de cristal. ¿Ocurrirá lo mismo con nuestro pasado? Si pudiéramos borrar un pedacito de historia, ¿qué nos quitaríamos de enmedio?
Da miedo pensarlo. Guardamos cientos de refranes para justificarnos. A toro pasado somos espléndidos pero en caliente crueles y aunque tuviera en mi mano ser huérfano o dedicarme a la cirugía estética, ¿acaso sería el mismo o tendría otra conciencia? De mi padre aprendí los números y de mi madre las letras, de haber sido al revés los factores alterarían el producto. Las circunstancias explican tanto el primer libro que cayó en mis manos —Corazón, de Edmundo de Amicis— como la indiferencia que mostraba hacia las matemáticas. Desde muy pequeño, para entretenerme, me sentaban los dos a una mesa con lápices y cuadernos, ¿qué esperaban que hiciera? ¿Macramé? No me dio por los logaritmos neperianos sino por algo más vulgar. Hacer dibujitos.

El insólito hábitat que construyeron mis padres a sus poyuelos me empujó a narrar las andanzas familiares mediante garabatos y bocadillos, tebeos que elaboraba con una paciencia bendita. Mis hermanos se dedicaron a lo mismo porque los educaron igual. Quietecitosestábamos;más guapos y no convertiríamos la casa en una leonera, Podría habernos gustado la papiroflexia, los crucigramas o los recortables pero los tres acabamos teniendo buen pulso con el lápiz. ¿Una coincidencia?
Dibujar era la afición de mi padre cuando el taller le dejaba un rato. Se compraba un lienzo, lo instalaba en el caballete y mojaba los pinceles en la paleta de colores. Entonces estaba tranquilo. Feliz. Qué extraño, ¿no? Cuando mi madre, años más tarde, se contagió de la misma enfermedad y empezó también a llenar de cuadros la casa, sospeché que un destino ignoto, quizá una reencarnación de pintores muy mal planificada, había caído sobre la familia como una maldición. ¿Pero se trataba de una maldición antigua o de una moderna? Investigando el árbol genealógico encontré al abuelo paterno esculpiendo el alabastro y haciendo dibujitos en las vasijas. ¿Quizá era el reflejo artístico de nuestra Memoria Histórica? ¿Acaso era escultor o picapedrero?
Mi abuelo materno, sin embargo, tenía una torre donde había rastrillos, picos y palas, además de bastante terreno, así que me dio por coger una azada y ponerme a cavar. De ser hijo de mi abuelo, ¿hubiera sido labriego? Lo dudo. El abuelo materno también tenía sus manías. En la recepción, oficinas y pasillos de su antigua empresa de plásticos, exponía un montón de cuadros elaborados con materia prima. Los hizo pegando las coladas y los restos de material que expulsaban las máquinas. ¿De dónde le vino esta afición? ¿Hacía Pop industrial o acaso le faltaba un agua? Tampoco voy a hablar aquí del marido de mi tía —por parte de padre— y de la estupefacción que provocó al presentarse a un concurso de la tele. Su número magistral, la danza invisible, todavía se recuerda. O la cogida de mi hermano pequeño en La Misericordia. Con estos antecedentes se me podría reprochar una profesión científica, pero jamás una continuidad lógica. Así que, de poder borrar algo de mi pasado retiraría esta contradicción. Y tendría que quitarla con pinzas porque ¿realmente eliminas una sección de tu existencia sin romper una parte de ti?

No me agradan las familias cuyos parientes son del mismo gremio. A la hora de la comida, los abogados manchan el mantel de leyes igual que los médicos lo cubren de sangre. En la variedad está el gusto y aunque la gozaba dibujando en casa había ya demasiadas vocaciones, así que comencé a fijarme en los diálogos de lo que pintaba. No sé si fue por distanciarme o porque me aburría cuando comencé a ojear los libros que tenía mi madre y a ir leyendo los de la escuela. Desde Enid Blyton a Salgari pasando por Hitchcook y Ágata Christie. En el colegio —donde aluciné a colores— tuve ya los primeros escarceos con el bolígrafo y la interpretación. El bolígrafo llegó tras el lápiz porque era más rápido y me expresaba mejor. La interpretación fue una manera de romper con mis vergüenzas. Digamos que mentía bien, sabía levantar una montaña de un grano de arena . Y me lo montaba con cualquier grano, aunque fuera de pus. Durante los años del acné cubría de dibujitos los libros de texto, jugaba en los recreos a las chapas, al churro va o en el mejor de los casos al fútbol, de portero suplente. Repetí tercero de básica y me pusieron un profesor particular. A lo largo de mi vida escolar tuve tres, las matemátcas podían conmigo. Yo era un chico tímido con fuertes impulsos de superación. Me acercaba a gente sana y de entre ellos a los más extrovertidos, mis antípodas, siempre y cuando no fueran peligrosos. Los tímidos valoran en primer orden su integridad física.

Mi forma de hacer amigos, la habilidad que me hacía distinto cuando estaba con ellos, era la de contar historias fantásticas. Sin derrochar confianza, se me daba bien comerle el tarro a la chavalada. Era el único niño de la península ibérica que tenía un submarino amarrado en un canal a un par de kilómetros de casa. No sé si fue por hipnosis o que todos mis amigos de entonces caían fácilmente en arrobo, pero cuando les enseñé aquella acequia en medio de un cañaveral, hubo quien vislumbró hasta el periscopio. A nadie le cupo la menor duda de que el sumergible estaba allí. A partir del éxito se originó el compromiso. No hacían más que pedirme historias y cuanta más imaginación derrochaba en ellas peor me iba después, porque tenía que verificarlas. Como las habilidades artísticas apenas se proyectaban en los planes de estudio, mi salto a la fama colegial me pilló por sorpresa. Llegó de una muerte sentida, la de un amigo de clase, y el profesor de lengua nos pidió que le dedicáramos la redacción. Ya se sabe lo querubín que puede llegar a ser un preadolescente y lo que les pone a los curas este tipo de asuntos. El sobresaliente me sirvió para que padres y profesores me cogieran en volandas y me colocasen de locutor en antena pilarista, que era un plan —visto ahora— de lo más kitsch. No fue éste mi único triunfo. En la misma onda, y para deleite de mi padre, también disfruté durante aquella época de ciertas cualidades fisicas.
Cabe reseñar que casi llegué a la final de tenis en individuales, dentro de los campeonatos juveniles de la región. Mis proezas en cada eliminatoria se siguieron por antena pilarista con una mezcla de júbilo y estupor, pues ganaba todos los partidos por incomparecencia del contrincante. Se puede decir que el día que estrené el chándal acabó mi carrera deportiva. Se puede decir que ahora practico el ping pong. Pero a la pregunta de qué iba a ser de mayor no contestaba lo primero que me pasaba por la cabeza, sino lo que querían oír. A mí de mayor me hubiera gustado ser escapista. O doblador de cucharas. Como carecía de un poder de convicción semejante, coleccionaba cromos de planetas y galaxias o acudía con un amigo de clase hasta el domicilio de un numismático, donde cambiábamos billetes extranjeros. Era lo más extravagante que un niño podía hacer entonces a orillas del Ebro. También me gustaba la cartografía, los mapas y las bolas del mundo. Pero en la adolescencia todas estas cosas tienen poca pegada.
El laboratorio
Por muy tímido que seas, el tránsito a la madurez masculina se caracteriza por un exceso de testosterona. Acosado por las hormonas, te sientes empujado a sobresalir de la manada y por un minuto de gloria consumas imperdonables torpezas. La cualidad de enganchar a la gente, de atrapar su atención, me parecía una herramienta magnífica a la hora de andar por la vida, siempre y cuando supieras utilizarla con equilibrio. Hasta entonces me había mantenido en un discreto segundo plano frente a la brillantez de los más lanzados, algunas de cuyas artimañas me hubiera gustado conocer de primera mano. Durante los últimos años de colegio conocí a un chaval que era el foco de todas las miradas, un auténtico especialista. Uno de mis atributos más visibles, la capacidad de escuchar, me sirvió de carnada. Los pelmas se arriman a los oyentes como la abeja a la miel y yo era un tipo tranquilo, una de las tres vacas sagradas de la clase . De entre los camorristas, aquel rabo de lagartija era el más ligón, un chuleta deportista y calavera que tras su carita de ángel escondía un verdadero demonio. Mi padre lo catalogó en seguida como una mala influencia para mí, pero el mundo giraba de una manera tan fascinante alrededor de aquel crío que me dejé llevar por la entropía, a ver si se me pegaba algo.
Yo era el mayor de tres hermanos y él era el más pequeño de siete. Uno vivía en la inopia y el otro estaba muy resabiado, de modo que en el pupitre, mientras yo hacía dibujitos, el Lagartija roncaba descaradamente. Un día me invitó a su casa. Dudo que se sintiera solo en un domicilio tan poblado como el de sus padres, quizá quería adoptarme como su hermano menor o convertirme en su confidente. Las causas importaban poco Allí empecé a leer a Boris Vian y a los escritores malditos, desde Baudelaire a Bukowski pasando por Cocteau. Escuchábamos a Los Who y a Led Zepelin a toda potencia, dando saltos y gritos o tirándonos por el suelo. El resto de amigos gozaban de una independencia tan insignificante como la mía por eso me sorprendió que a nadie en aquella casa le importaran los decibelios, ni siquiera que un terremoto cuyo epicentro se localizaba en el tocadiscos la pudiera partir en dos. Rabo de Lagartija había heredado junto a la habitación de sus hermanos, donde almacenaba un montón de discos y de libros, un raudal de pantalones vaqueros medio raídos, trilladas chupas de cuero y docenas de camisetas a punto de convertirse en trapos de limpiar el polvo. Regaba nuestras charlas con vinos añejos de la bodega de su papá, servidos en copa con admirable desenvoltura . Su familia era «de posibles», fabricaban señales de tráfico.
Al conocer a sus hermanas comprendí de dónde venía la fragancia y la naturalidad. El Lagartija podía cubrir con frescura toda la gama de la desvergüenza hasta concentrarse en la desfachatez. O partiendo de la insolencia dar la impresión de una fragilidad inocente e infinita. Había adquirido de sus hermanas tal variedad de registros que sus propios hermanos, admirados por el despliegue, se mostraban cómplices de su crecimiento. La familia del Lagartija era una versión monegrinade Los Supersónicos, se trataban tan sanamente y parecían tan modernos que daban asco. O envidia. Pasé muchas horas empapándome de este sujeto y sin duda se me pegaron muchas cosas de él. Lo que no pensé que se me iba a pegar era el teatro. Me venía tan grande al principio que cuando me propuso instalarme con él en Madrid, cuando empezó a trabajar en la televisión —en La Bola de Cristal, si no me equivoco—, le contesté con una negativa.
Pero vayamos por partes. Yo acababa de salir del colegio de curas, estaba repitiendo tercero de bachillerato en otro sitio y empezaba a conocer personas de distinto sexo, circunstancia que absorbía toda mi curiosidad. Es como una tara de fábrica. Había estudiado en un centro que no era mixto y la simple cercanía de las mujeres me deslumbraba. Igual que sueltas un puerro a hervir en la cazuela, me cocí de la primera compañera de clase que me sentaron al lado. Una joven fibrosa de nariz aguileña que montaba a caballo. Era un poco marisabidilla y no me hacía ni puñetero caso. Yo estaba entradito en carnes, los pelos me cubrían la cara y llevaba encima una chaqueta de pana azul, herencia de mi abuelo paterno. Aunque yo me tenía por un pimpollo resultón, la chaqueta me otorgaba una desaconsejable estampa de mafioso tailandés.
Intenté mejorar la imagen dejándome barba, pero me crecía a corros y una decepción llevó a la siguiente. Después de la amazona me enamoré de una chavala que salía con un seminarista, con la que hice múltiples y variados comentarios de texto durante años. Mientras deshojábamos la margarita llegó una sádica, que se empeñó en coserme a mordiscos y arañazos, y hasta vino una proctóloga a buscarme el punto G. A las últimas agradezco su aplicación, pero he de reconocer que no hubo nada serio. O como diría mi padre, no mojé el churro pero me cubrí de gloria. Rabo de Lagartija no perdía el tiempo en escarceos, su vida sexual era tan pródiga que abandonó el hábito de pregonarla. Me resultó exótico, porque hablaba de sus conquistas empleando una publicidad pornográfica. Esta cháchara vanagloriante se me antojaba de mal gusto y cansina de escuchar. Pero debutó con una pieza de Woody Allen, interpretando un papelito en el grupo que montaron los curas en el colegio, y debió marcarle al fuego porque cambió de táctica. Ya no alardeaba de sus conquistas femeninas, al revés, las conducía directamente a mi presencia. ¿Necesitaba mi aprobación? ¿Quería formar un trío? Se matriculó para estudiar arte dramático en una escuela de la calle Mefisto y simplemente experimentaba. Eran los años del happening. Yo me apunté también, pero con un año de retraso. Cuando él se fue a Madrid yo entraba por la puerta chica del teatro con más miedo que alma. El miedo duró poco, porque desde que crucé el umbral me divertí de lo lindo, y mi alma se fue despojando allí de tonterías y apocamientos, afinándose mi sentido del ridículo mediante una gruesa capa de maduración. El teatro era un laboratorio de ejemplos y herramientas emocionales. Prueba de lo que digo fue mi rápido cambio de look. Abandoné el rígido estilo indochino y me atreví con la morcilla de Soria. Me dio por embutirme en dos tallas menos. Repretar las magras. Abombonarme. Destilaba confianza por los cuatro costados.
Tras repetir con éxito el último curso de bachillerato y en el mismo centro donde me aprobaron el de orientación universitaria —puesto que mi inglés no daba la talla—, recibí clases de literatura de una profesora de infausto recuerdo. La mujer, una mezcla entre Laurita Valenzuela y Jack el destripador, me suspendió el trabajo de redacción aduciendo unas razones que dejaron en mí una huella imborrable. El escrito se titulaba «La Estación Negra» y el autor, a su juicio, era mi hermano mayor, que de haber sido alumno suyo habría sacado sobresaliente. A mí el relato no acababa de gustarme. Era demasiado largo y pretencioso, pero la suplantación de personalidad y el hurto de un escrito fantasma, me parecieron halagos excesivos. ¿Tan poca era mi credibilidad? Pensé que las mieles del triunfo serían otra cosa y pasé de contar neurosis a escribir mis fantasías en tono humorístico. «Las aventuras del espeleólogo autista» reflejaban el absurdo de mi carácter introvertido. «Los bandos» que iba dictando como embajador plenipotenciario de Papúa desarrollaron la vena de mi propia bohemia. Me sentía cómodo en los relatos y literalmente ya salía de casa en pijama.
Mientras tanto, en el aula de la calle Mefisto conocí a Lord Tieso, la antítesis de Rabo de Lagartija. Lord Tieso era un gentleman de pacotilla al que sólo le faltaba fumar en pipa; un chico serio y cabal, que hasta tenía bigote. No doblaba cucharas ni era escapista, estaba aquejado por la entonces extraña enfermedad de ser hijo único y por la no menos rara bohemia del teatro infantil, un género que siempre me ha provocado urticarias. Estábamos en la misma clase con un poeta, un profesor de matemáticas y una sindicalista. El poeta era en realidad un estudiante, el profesor sin embargo había publicado varios volúmenes de poesía y la sindicalista trabajaba en el metal. La moza tenía un dos caballos y una buena dosis arrabalera.
Cuando quebró el aula y acabamos nuestros estudios, alquilamos los cinco un local en la plaza de Albert Schweitzer, en los sótanos de una cafetería. Improvisaciones Paterno Mortales fue nuestro único espectáculo, a raíz del cual Lord Tieso y yo nos quedamos solos. Ninguno de los otros tres tragaba al Tieso, pero tampoco iban sobrados de ilusión para hallar en el teatro algo más que un pasatiempo. El tándem duró poco. Buscábamos a personas interesadas en formar grupo mientras íbamos soportando los coletazos y presiones de nuestras respectivas familias. En el «impasse», aprovechó el Rabo de Lagartija para invitarme a Madrid, donde acudí a visitarle en tres ocasiones. La primera conocí a Leopoldo Mª Panero en plena movida madrileña y me comí todas y cada una de las esquinas de Malasaña. Fue sin duda mi periodo más frenético y a la vuelta, para hacer gimnasia, me afilié a la CNT (antes de su escisión). Sus manifestaciones eran al trote, pero el proselitismo del sindicato de enseñanza me empujó a la fuga de puro aburrimiento.
Durante la segunda correría en Madrid, Rabo de Lagartija se había hecho tan popular en la tele que huía literalmente de los autobuses escolares, por cuyas ventanillas sacaban el cuerpo enfebrecidas adolescentes que gritaban su nombre. A la vuelta me aguardaba Lord Tieso con sus nuevos fichajes y todavía no sé cómo me colgué del brazo de uno de ellos, que resultó ser la jefa de un batallón de lobatos. Más que un noviazgo fue un juramento scout. Soberbios calentones y viejas canciones de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. ¿Nada serio? Yo entonces tenía por amigo a un chaval que tocaba el piano, de cuyo futuro he conocido después que acabó vendiendo lencería a domicilio. Derrochaba una sensibilidad especial para la M úsica pero también un insólito sentido de la lealtad. Tras la rectitud de sus principios se ocultaba un asaltanovias muy educado, de los que te piden permiso para intentarlo con quien acabas de romper o te está dando calabazas.
El Pianista, junto a la joven que decía mantener una relación con un sujeto que estudiaba teología, eran compañeros míos en el curso de orientación universitaria. Viene esto a colación porque antes de salir con la boy scout, lo intenté con una pánfila monísima. La pánfila se negó porque iba detrás de un americano, un soldado de cuando estaba la base por estos andurriales. Le conté mi fracaso al Pianista y tras consolarme como un amigo, empinando el codo y ahogando las penas en alcohol, le faltó tiempo para pedirme permiso y probar suerte con ella. Me cogió de sopetón y como no me comprometía a nada, le dije que adelante con los faroles. Luego se quedó a dos velas, por supuesto, pero hablo de los hechos y no de los resultados. Al Pianista no le descorazonaban los fracasos. Antes de la pánfila y de la boy scout, la joven que salía con un seminarista y un servidor continuábamos tonteando. Debíamos de tontear tanto que el Pianista se adelantó pensando que íbamos de broma y me pidió permiso antes incluso de que yo hubiera declarado mis sentimientos. ¿No es el colmo? Con objeto de lograr bola extra, cogí por banda a la muchacha y la puse en antecedentes. Ella me soltó que aquella confidencia le llegaba tarde, que ya había despachado al Pianista con una carcajada y que el asma, de tanto reírse, la estaba matando.
El Pianista se fue a la mili y le tocó en Aviación. Yo seguía pidiendo prórrogas y me enteré del precio del costo por medio de otro amigo, un dandy de ojos azules. Un jovencito delgado, a cuya percha le sentaba como un guante cualquier camiseta. El Dandy sintonizaba en banda ancha y se llevaba de calle a las hippies. Curiosamente le daba por escribir, y lo hacía bien aunque era muy discreto. Los dos estábamos preparando el acceso a la universidad cuando me lancé al buen tuntún a publicar en el periódico. Logré colocar un artículo los domingos, que pergeñaba con un café con leche en las mesas de la antigua cafetería Imperia o en la calle Almagro, donde todavía existe el café Levante.

Comenzaban los años 80 y en el café Levante se reunía la revista FALCA, a cuya redacción entré por medio de un alumno orgulloso, colérico en ocasiones pero de buen corazón al que ahora, por gustos y aficiones, se le calificaría de «friki». El Friki, el Dandy y yo preparábamos el examen de acceso en la misma academia. Aunque ambos se repelían, el Friqui era todo un experto en miradas de soslayo. Se fijó en mí no por lo que pudiera escribir, sino por los dibujitos que hacía mientras tomaba apuntes. Yo al Friki lo veía como un peligro, la imagen de la persona en la que podría convertirme si abandonaba el teatro.
Una noche de verano, en casa de los padres de Lord Tieso, se montó una fiesta que acabó como el rosario de la Aurora. Fue en agosto, bajo el influjo de una potente conjunción estelar. Lord Tieso y un servidor reunimos en sesenta metros a unas veinte personas pero cometí el error de invitar al del piano y a la chica del seminarista, lo que dio lugar a dos pérdidas. Por un lado, se desgajó la ligadura teatral que me unía al anfitrión de aquella juerga y, por otro, me quedé compuesto y sin novia. La Seminarista, por abreviar, llegó la última y visiblemente afectada por algún acontecimiento de índole personal, circunstancia que la estimuló a coger una tajada de escándalo. En un gesto contradictorio a su moral —y con el objeto de darme celos, supongo, porque no estaba al corriente de que salieran juntos—, se lanzó de improviso sobre Lord Tieso para aplicarle un beso a tornillo. Lord Tieso, haciendo honor a su nombre, no supo cómo reaccionar. Llevaba un vaso largo en la mano y mientras le comían la lengua debió alumbrar una idea tibia. Pero sintió mi negra mirada en su cogote, y rompió el encanto mediante gestos encorsetados, de cliché, a lo Humphrey Bogart. Para aquella hembra que se le había tirado a los morros confiando en otro tipo de respuesta, la actitud pusilánime del Tieso representaba una humillación. No sé lo que esperaba de él, la verdad. Yo tenía bastante con «el calambre que me subió por la espalda».
Mi vida se ha visto salpicada por acontecimientos caóticos de diversa naturaleza, situaciones previsibles que de pronto se retuercen y descontrolan para alumbrar una realidad diferente. Son momentos en los que late fuerte el corazón y se labra una muesca más profunda en el tejido de nuestro cerebro. Tal vez las cosas no fueron como ahora las cuento, la novela imprime su ritmo al escribir y no es lo mismo un artículo que una crítica, no es igual un relato que una entrevista. El pasado, además, se deforma con el trascurso del tiempo en nuestra memoria. Y mis percepciones no tienen por qué ser las mismas que tuvo el Pianista, Rabo de Lagartija, la Scout o mucho menos la Seminarista, cuyo cuelgue en el suceso descrito antes le habrá podido dejar una laguna temporal. El caso es que a raíz de aquella juerga en casa de Lord Tieso recibí un llamada. Y no fue espiritual.
El Pillín había montado con el profesor de matemáticas y su cuñado el Mandrias una nueva compañía, en la que estaban la Huesitos, la Monja y el Binguero.¿Quién era el Pillín? El Pillín tenía rizos de caracol y mirada asiática, porque achinaba los ojos a la vez que fruncía los morros, tal era su miopía. De haber nacido en el Líbano habría encajado perfectamente en una chilaba. Sus rasgos eran fenicios, angulosos, al menos antes de que le diera por el boxeo. Después comenzó a echar músculo y andar de otra forma. El sentido del humor del Pillín, ingenuo al principio, se volvió algo más negro. Pasé a su lado en la misma compañía diez largos años desde que me llamó por teléfono. Quería que trabajara con ellos y le dije que sí. El Pillín estaba persiguiendo a Lord Tieso porque se lo había montado mal con unos focos, embrollo en el que me vi envuelto cuando tuve un flechazo con La Monja. Un flechazo platónico. La Monja resultó ser amante de Rabo de Lagartija, embrollo que descubrí en el tercer viaje a Madrid y que me dejó «out» durante meses. En ese lapso, la compañía de teatro cosechó bajas y altas mientras se consolidaba. La Monja se casó con un secretario de embajada y se fue a vivir al Japón.
La Huesitos se fue literalmente de la olla y hubo que internarla. El Mandrias y el Pillín eran como la pescadilla que se muerde la cola, de modo que el Mandrias no duró mucho y después nos hizo la pascua. El Binguero se casó y dejó el teatro paulatinamente. Y el profesor de matemáticas nos llevaba veinte años de ventaja. Habíamos estrenado «Improvisaciones en Rima IV» y su mujer estaba harta de que utilizáramos el domicilio familiar para los ensayos. Además, su marido apuntaba sexualmente a todo lo que se movía y le parecía preocupante porque estaba a punto de dar a luz a su primer hijo, de modo que empacamos los trastos y nos hicimos con un localillo en el Tubo, en el húmedo callejón de Juseppe Martinez.
Para montar «La apertura de la Puerta del Sol» entraron dos actrices nuevas y me enamoré de una de ellas hasta las cachas. Era una mujer pseudocasada, que actuaba como si llevase varias décadas de matrimonio, y fue la historia de mi primera vez. Ocurrió en un hotel, durante el festival de teatro de Sitges. Ella vivía arrejuntada con un pintor —entonces no existía el concepto legal de pareja de hecho— y llevaba muy contradictoriamente su adulterio, así que por activa y por pasiva, por orgullo y por no complicar las cosas, le negué que se trataba de mi primera vez. Lanzó el órdago de que iba a irse de la compañía para ver si la acompañaba, pero no lo hice y se fue. Se fue diciendo que todos sus orgasmos habían sido fingidos, lo que no era más que un tópico, porque no había necesidad de fingir y porque sencillamente no tuvo ninguno.

Yo no podía contrastar mi nula pericia con otras experiencias y decidí probar. Salí unas noches con una alcohólica de exótico acento catalán. Con una compañera de cuando estuve en la academia para preparar el acceso a la universidad. Y con la actriz que sustituyó a la despechada fugitiva. Fueron tiempos a la búsqueda del orgasmo perdido. O no me lo montaba bien o ellas tampoco sabían explicarme. Entonces me llegó una carta de varios folios que años más tarde cambiaría mi estado civil.
Existe un hermoso libro de Louise van Swaaij y Jean Klare, publicado por Editorial Casariego en el 2000 y titulado «Atlas del Mundo de las Vivencias», que podría expresar mediante una geografía fantástica la complejidad de la vida. He intentado omitir en la mía los años y los nombres, pero me ha sido imposible evitar los apodos. Los apodos no hacen justicia pero ayudan a describir, aun a riesgo de encasillar a la gente o faltarle el respeto. Mi relación con lo artístico se puede contar de muchas formas, pero es a través de las relaciones donde halla un sentido. También he quitado hierro a la dureza profesional, que suele ser algo muy plasta para los no iniciados. Cuesta lo suyo enfrentarse al pasado sin una máquina del tiempo, ejercicio de memoria que aconsejo. Si lo dejo en mitad del suspense y te has quedado con ganas de continuar, puedes hacerte una idea desde otro punto de vista en las pestañas inferiores. Mientras tanto os dejo un enlace de Brian Greene, profesor de matemáticas y de física en la Universidad de Columbia, que recoge su libro «El Universo Elegante».